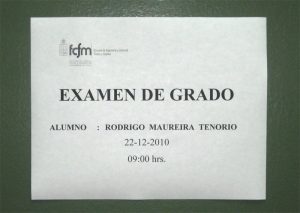Por José M. Piquer, profesor del Departamento de Cs. de la Computación, FCFM. U. de Chile.
En el mundo, se ha desarrollado una fuerte tendencia hacia la privatización de las universidades. En gran medida, esto ha permitido masificar la educación superior, sin requerir más inversión pública en el sistema. También existen otras razones: las universidades tradicionales se veían como muy conservadoras, elitistas y aisladas de la sociedad, la que cada vez requiere más aporte de conocimiento a su economía y desarrollo.
Por ello, también las universidades estatales se han ido privatizando: han ido cobrando matrículas cada vez más altas, deben competir por fondos abiertos para financiar la investigación y deben buscar inversión privada en proyectos rentables. Chile es uno de los ejemplos más agresivos en el mundo en esta vía hacia la privatización y, junto a Corea del Sur, son los únicos casos en que la enorme mayoría de los costos de la educación superior recae en las familias, con muy poco apoyo de subsidios estatales.
En estos días el país discute una reforma a la educación superior que busca continuar por esta misma vía: hacer que las universidades tradicionales y las privadas nuevas sean iguales (o al menos más iguales que antes), y tengan acceso a los mismos subsidios. Ese escenario va borrando las diferencias entre universidades antiguas y nuevas, y entre estatales y privadas. Por ello es relevante la pregunta: ¿Para qué queremos universidades estatales?
La diferencia básica entre universidad estatal y privada es, obviamente, su dueño. El pertenecer al Estado generalmente conlleva muchos problemas bien conocidos: falta de flexibilidad, falta de movilidad, lentitud y burocracia. El ser privado, conlleva muchas ventajas en todos esos aspectos. Por ello, me ha costado largo tiempo entender para qué sirven las universidades estatales, a pesar de llevar trabajando casi 25 años en una.
La razón para querer tener universidades estatales, a pesar de todos estos problemas, es porque los países necesitan de ellas para garantizar una voz académica, total y completamente independiente, que difunda el conocimiento que en ellas se cultiva. Aunque a veces lo olvidan, los gobiernos y las empresas necesitan un lugar donde poder acudir con preguntas difíciles y tener garantías de que la respuesta será técnica y veraz, independientemente de ser políticamente correcta o no, y libre de todo conflicto de interés. Sólo una universidad estatal y autónoma puede satisfacer ese requerimiento, y aún así es difícil lograrlo en un 100%, porque siempre hay lugar para conflictos de interés donde hay seres humanos.
La única diferencia de fondo entre una universidad estatal y una privada, y lo que garantiza esa independencia y libertad académica, es que la primera tiene un financiamiento estatal de base garantizado y total autonomía en su ejecución presupuestaria. Eso le obliga a cumplir una misión pública: ayudar al país a desarrollarse, rindiendo a la comunidad el fruto de sus acciones, tanto en docencia como en investigación y extensión. Ese fondo no puede ser concursable -o estará sujeto a las prioridades del gobierno de turno- ni privado, porque estará sujeto a los intereses de quienes lo financian. Por supuesto, en estos tiempos modernos, se requiere dar cuenta de esos fondos: qué está haciendo la universidad que justifique ese financiamiento público.
Por esto es que el concepto de universidad estatal autofinanciada es un absurdo, una contradicción en sí. Y por eso es que en Chile el sistema estatal de universidades está prácticamente destruido, salvo muy honrosas (pero escasas) excepciones.
Una universidad privada, o una pública autofinanciada, puede cumplir una misión pública por algún tiempo, pero no está “obligada” a ello. Un cambio de opinión en sus dueños, o un conflicto de interés, puede cambiar esto drásticamente. La única forma de garantizar la independencia y la entrega a la comunidad es contar con un financiamiento estatal basal fuerte.
¿Qué porcentaje del financiamiento total debiera ser ese aporte? Hoy en día parece ser razonable dejar espacio para fondos concursables, aportes privados a proyectos específicos y aranceles para quienes pueden pagarlos. Eso le inyecta dinamismo y preocupación por servir a la sociedad en forma directa. Por lo tanto, no debe ser un 100%. Los franceses dicen un 80%. Nosotros creemos que es como un 50%. Un ejemplo que muestra el problema de pasar por debajo del 50% es el caso de una universidad estatal que se financia en un 70% de los aranceles de pregrado que cobra. ¿Cómo puede tomar los temas de equidad? ¿Cómo puede aplicar criterios de meritocracia o mantener aranceles bajos? ¿Cómo decide abrir una carrera importante para el país pero con pocos alumnos inicialmente?
Por ello, resulta obviamente absurdo tener una universidad estatal con un aporte basal que corresponde al 15% de su presupuesto, como ocurre en la Universidad de Chile. Obtenemos todos los problemas de ser estatales, junto con todos los problemas de ser privados, sin tener las ventajas de ninguno.
Por citar un caso que viví personalmente, el desarrollo temprano de Internet en las universidades chilenas fue liderado por las universidades estatales. Le dedicamos enormes cantidades de tiempo, esfuerzo y recursos de nuestras instituciones a un proyecto en el que nadie creía: ni el gobierno, ni el sector privado, ni nuestras propias autoridades universitarias. Nosotros sentíamos que ese proyecto era importante para el país, y por ello era lógico que le dedicáramos nuestro esfuerzo, era parte de la misión de nuestras instituciones, incluso cuando nuestros rectores no lo entendían así. Es lo que se espera de las universidades estatales. Y dudo que hoy seamos capaces de hacer algo equivalente.
Creo firmemente que el país requiere asignar un financiamiento estable y fuerte a sus universidades estatales, manteniendo una sólida autonomía presupuestaria. Si esto no es posible, es mejor terminar el proceso de privatización entregándoles la propiedad de la universidad a sus académicos, liberándolas de la administración pública y dejándolas compertir como cualquier universidad privada. Jugar a ser estatales, bajo reglas del juego privadas, no nos lleva a ninguna parte, genera tensiones en todas las estructuras y nos obliga a vivir en el peor de los dos mundos.